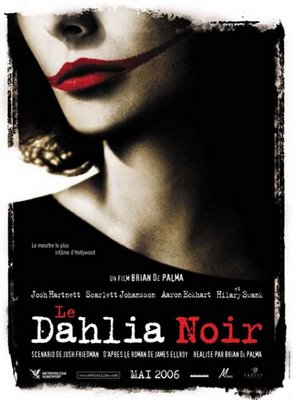Casi tres días en Asturias recorriendo la tierra y la memoria, como siempre. Cudillero, Pola de Lena, Villaviciosa, Selorio, Rodiles, Pola otra vez.
Entro dos veces en el mismo día, por el Negrón y por Pajares. La entrada febril, trabajando, a toda velocidad, curva y contracurva con deseos de victoria, y si puede ser, por goleada. Asturias se presenta limpia, nítida, sin nubes, con un cielo insultantemente azul que roba protagonismo al verde que llega renqueante al verano del dos mil seis. Esquivamos groserías y nos ganamos a pulso el virrey a la plancha y la trinidad de salmonetes.
La tarde se agrieta, escalo a la meseta y espero mientras me esperan. Un tren recorre el trayecto desde el hogar castellano hasta la capital cazurra y me trae a la chica de mirar oceánico, estupefacta por la monotonía del paisaje y el rajo incesante de los hombres tontos. Recorremos juntos las vidas anteriores, con sus pinos incipientes, las canteras de cuarcita, las mantequillas de Tonín y los viajes legendarios en el Ritmo blanco. Un prólogo fresco, entre ríos de piedra y aguas transparentes, que ha de llevarnos a la puerta del Paraíso en la Tierra, un
skyline calizo y abrupto, protegido por el telón de la atmósfera aún límpida. Saltamos de la meseta al vacío de los tejados rotos, de las paredes en ruina, con la enredadera tan voraz como inmisericorde.
La autodestrucción baja rauda desde la estación y farfulla palabras miedosas para engañar a nadie. En
Casa Mino bebemos sidra mirando al esbelto pilar de hierro que sujeta un mundo que se vende. Dentro me abrazo al hombre de Peral, envuelto en franela, decidiendo con sonrisa zorruna en qué ocupar su ocio. Artículos escritos en Mahattan, que hablan de personajes desconocidos aquí, en Pola de Lena.
En el comedor de la primera planta tejemos una cena con sabor a despedida, servida por la familia, siempre
la familia. Es un festival de fritos de pixín y de merluza, patatas fritas en la cocina de carbón, calamares irrepetibles, por supuesto en su tinta, rollo de bonito concentrado en aromas, postres, gritos, chistes. Y la muerte sentada en el banco, o detrás de la barra, quizá sujetando un
cacharro en algún lugar tan cercano como desconocido, esperando, siempre al acecho.
En junio hablamos de esquiar y en diciembre de las comidas en la Llera, y día a día vamos tejiendo los lazos que ya nunca se romperán. Una carrera de obstáculos cuajada de sacramentos, juicios, comidas, carcajadas, niños, relojes y esquíes nos lleva en un serpentín frenético donde siempre echamos de menos a otros amigos, a otros primos, a los padres, a los hijos. El corzo me mira asustado, como la última vez que miró, asustado. El dedo certero del bisabuelo audaz lo dejó petrificado para siempre, convertido en un tótem místico para los pequeños que corren raudos hacia los juguetes, hacia la salida de
la infancia. Un farol de carruaje ilumina el patio, blanco y verde, con un techo azul turquesa.
Comemos bien,
ya lo saben. Recorremos la playa de refilón, a hurtadillas, ajustamos fechas y hacemos fotografías, perdiendo el tiempo en capturar los momentos que ya se fueron. Aún así, no perdemos la esperanza.
Salimos de Asturias también por Pajares, corremos el telón del portal del Paraíso, y tras una comida tan pantagruélica como absurda sorteamos estornudos y bostezos buscando el día sin piscina y con cometas.
De regreso a la jaula mesetaria, recogemos a los herederos deshechos tras un fin de semana entre los algodones esparcidos por los abuelos.
Fort Apache nos recibe con las banderas arriadas y
Tony Soprano asomado a la ventana del cuarto de estar.
Estamos en casa.
 Buena película dirigida por David Cronenberg, interpretada magníficamente por Maria Bello, Viggo Mortensen, Ed Harris (como siempre, muy bien), William Hurt, y arropada por una sutil banda sonora de Howard Shore.
Buena película dirigida por David Cronenberg, interpretada magníficamente por Maria Bello, Viggo Mortensen, Ed Harris (como siempre, muy bien), William Hurt, y arropada por una sutil banda sonora de Howard Shore.